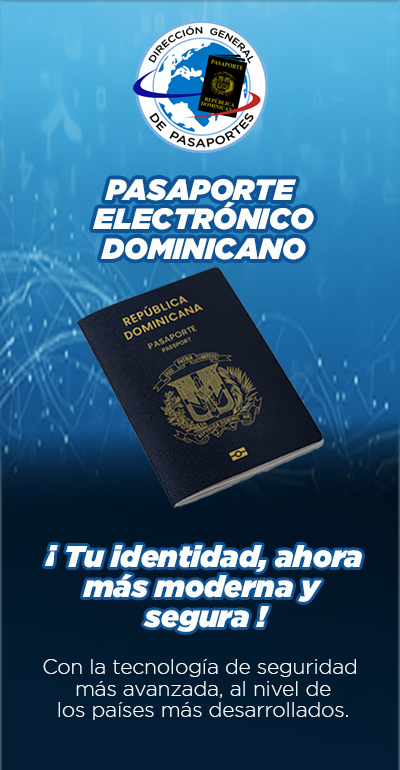Por qué no todos los terremotos generan tsunamis
- 2025-07-31
- Autor: Sebastian Vallejo
Aunque el término “tsunami” suele relacionarse de inmediato con terremotos devastadores, no todo temblor en el fondo del mar desencadena una ola gigante. La ciencia detrás de este fenómeno es más compleja de lo que parece. La clave no es solo la magnitud del sismo, sino dónde ocurre, qué tipo de falla lo causa y cuánto se desplaza verticalmente el lecho marino.
Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), los tsunamis ocurren mayormente por terremotos en zonas de subducción —es decir, donde una placa tectónica se hunde debajo de otra—. Estos sismos deben ser submarinos, relativamente superficiales y provocar un movimiento vertical del fondo oceánico para desplazar una gran masa de agua. Como lo resume el USGS:
“Aunque la magnitud influye, el sismo debe ser un evento marino y superficial que desplace el fondo marino. Los terremotos de empuje [thrust earthquakes] son mucho más propensos a generar tsunamis que los de deslizamiento lateral [strike-slip]”.
Magnitud no siempre es igual a amenaza
Un error común es asumir que un sismo muy potente siempre generará un tsunami. Pero incluso temblores de magnitud 8 o más en tierra o a mucha profundidad rara vez provocan olas destructivas. La magnitud mide cuánta energía libera un terremoto, pero no cómo ni dónde lo hace.
Aquí es donde entra la diferencia entre las escalas utilizadas. La tradicional escala de Richter (ML) desarrollada en 1935 ya no es la más usada para grandes eventos. En su lugar, los científicos prefieren la magnitud de momento (Mw), introducida en 1979 por Hanks y Kanamori, porque ofrece una medición más precisa basada en la física del evento sísmico: el área de ruptura de la falla, la rigidez de las rocas y el desplazamiento ocurrido.
“La magnitud de momento se basa en propiedades físicas del terremoto analizadas a partir de todas las ondas sísmicas registradas… y da la estimación más fiable del tamaño real del evento”, explica el USGS.
Tsunamis históricos: cuando todo se alinea
Los tsunamis más devastadores de la historia reciente ocurrieron cuando esas condiciones se combinaron: terremotos de gran magnitud, en zonas de subducción, poco profundos y con fuerte desplazamiento vertical. Algunos ejemplos emblemáticos:
- Chile 1960 (Mw 9.5)
- Alaska 1964 (Mw 9.2)
- Sumatra 2004 (Mw 9.1)
- Tōhoku, Japón 2011 (Mw 9.0)
- Kamchatka, Rusia 2025 (Mw 8.8)
El último caso, en julio de 2025, generó alertas de tsunami para Hawái y Japón. Aunque el impacto fue menor, dejó en evidencia cómo los sismos en ciertas regiones geológicas pueden tener consecuencias transoceánicas en cuestión de horas.
¿Estamos preparados para entender lo que viene?
Comprender los factores que determinan si un terremoto genera un tsunami es crucial, no solo para la comunidad científica, sino también para los medios, los gobiernos y la ciudadanía. No todo sismo representa una amenaza de tsunami, pero cuando lo hace, la anticipación puede salvar miles de vidas.
Las agencias como el USGS y los sistemas de alerta temprana monitorean no solo la magnitud, sino la ubicación, profundidad y tipo de falla para activar o descartar alertas. En ese sentido, la información científica no solo explica, sino que también protege.
Te podría interesar: ¿Qué es realmente un tsunami?
Etiquetas
Más Noticias de Actualidad
Noticias Más Leídas
Divisas
1 USD = 63.11 DOP
1 EUR = 70.06 DOP